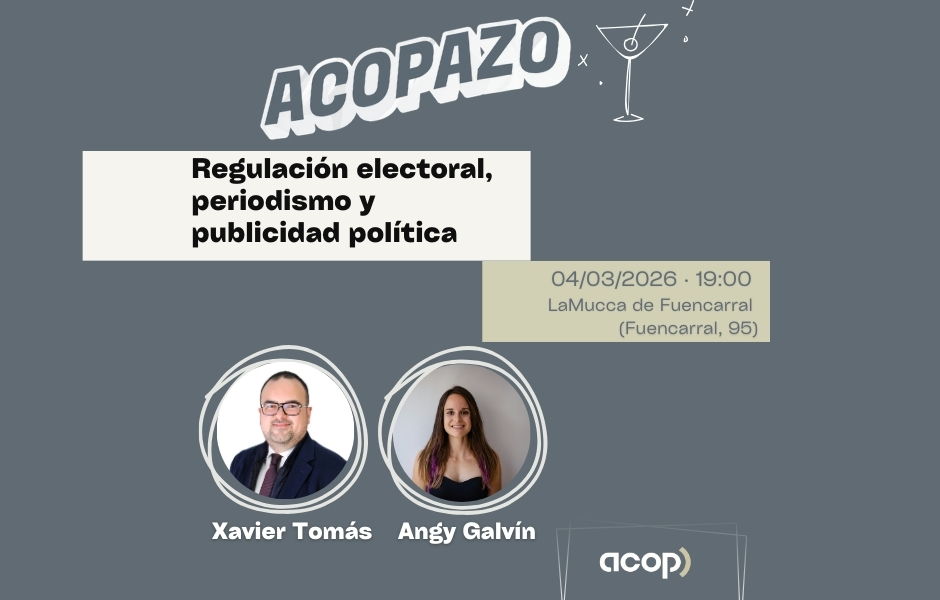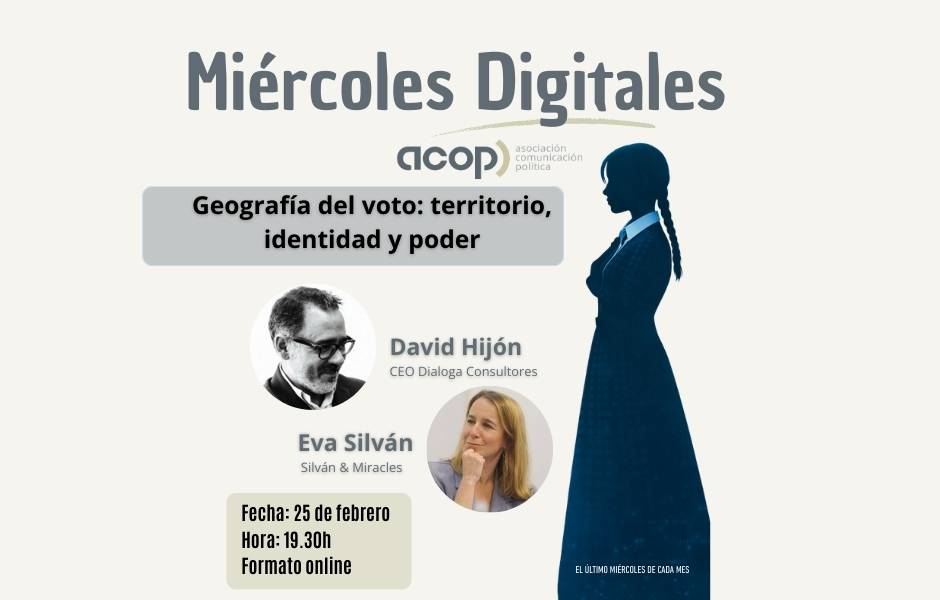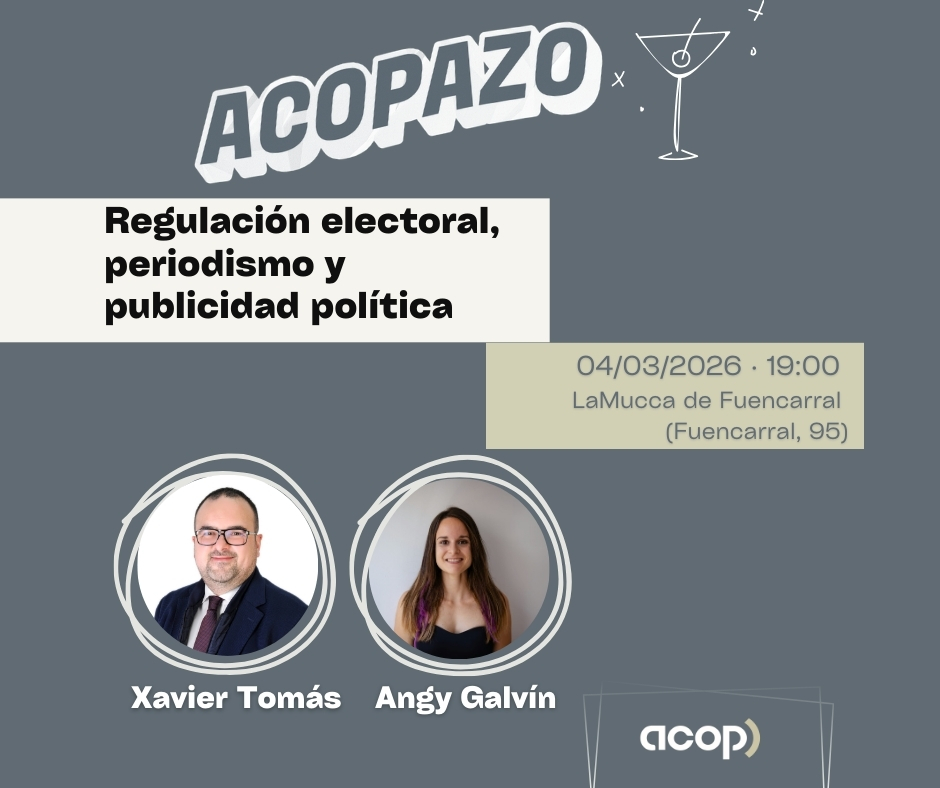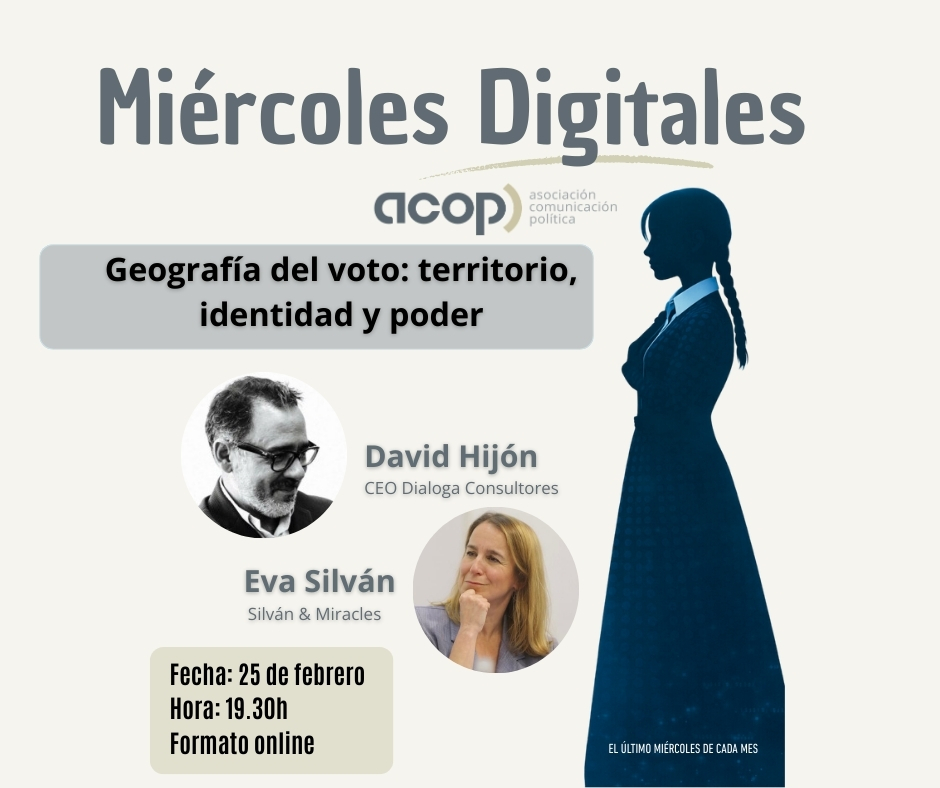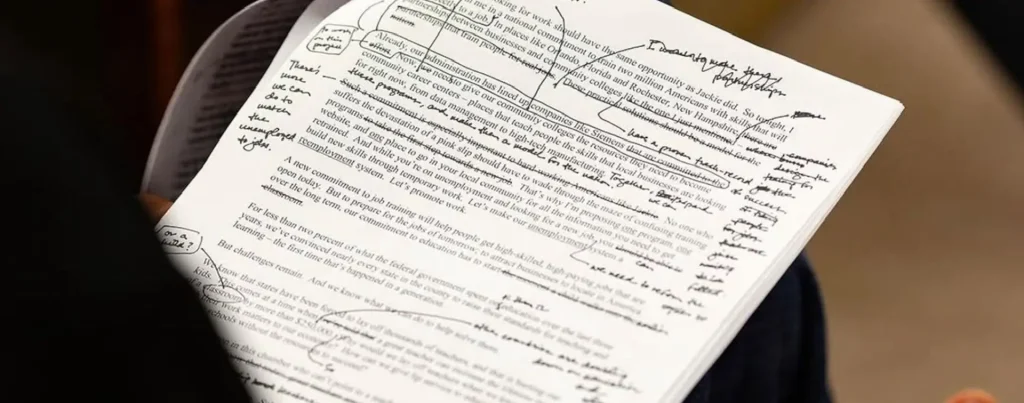«La primera herramienta de defensa contra la desinformación es concienciarse de que es una amenaza real para la esfera pública»
Investigador principal de Lengua y Cultura del Real Instituto Elcano
Claudia Ortega Chiveli
Directora Revista ACOP

Ángel Badillo (Zamora, 1970) lleva una década trabajando el fenómeno de la desinformación en el Real Instituto Elcano y más de 30 años impartiendo clase en la universidad. En este tiempo ha comprobado cómo ha cambiado el mapa de la desinformación en el mundo y la forma de acercarse a ella, pero también los hábitos de consumo de información por parte de la juventud. Ahora se habla de ‘information integrity’ o integridad informacional; de nuevas mediaciones, pero no del fin de las mismas. Según Badillo, la lógica de autoridad que tienen actualmente los chavales con las redes sociales es similar a la de sus abuelos y padres con los medios de comunicación de masas tradicionales.
Lo que sí tiene claro el investigador es que la desinformación es “la manifestación de la ruptura en torno al consenso social”. Y quizás ahí es donde conviene, a la sociedad y los poderes públicos, poner el foco.
El Real Instituto Elcano comenzó a trabajar en el fenómeno de la desinformación en 2015, ¿cómo ha cambiado desde entonces? ¿Cómo se produce la desinformación en el mundo actual?
Es bien sabido que la desinformación no es un fenómeno nuevo, más bien al contrario. Lo que nos sorprendió en esos años, especialmente tras el punto de inflexión que supuso la invasión rusa de Crimea, fue el modo en el que Rusia estaba perfeccionando, digamos profesionalizando, sus mecanismos de difusión internacional de noticias e integrándolos como parte indistinguible de sus intereses y acciones geoestratégicas. La transformación del modo de circulación global de la información ponía cada vez más fácil la combinación de mecanismos de ciberguerra, ataques a infraestructuras, robo de información… con la utilización de la desinformación como parte de ese conjunto de acciones. Primero, robo información; luego, la filtro (manipulada o no) o la uso en contextos específicos; después, la combino con información veraz para alimentar medios de comunicación convencionales, nuevos medios, cuentas reales o ficticias en redes sociales, etc.

Supongo que lo que más ha cambiado en esta década es que hay una percepción ya definida de que la desinformación es un grave problema, que es un riesgo sistémico para las democracias y que estas han comenzado a actuar para frenarla.
“La primera campaña electoral de Trump y la del Brexit nos ayudaron a entender cómo esas nuevas estrategias de desinformación se habían instalado en el paisaje geopolítico global”
Y, en este tiempo, ¿cómo ha cambiado la forma de aproximarse y/o enfrentarse a la desinformación?
La primera herramienta de defensa contra la desinformación es la conciencia de que es una amenaza real para la esfera pública. Supongo que el hecho de que los ciudadanos tengan ya una posición crítica hacia la información que reciben, especialmente a través de redes sociales o en ciertos medios, es el primer mecanismo de protección, y en ello han tenido mucho que ver los verificadores, el compromiso de las plataformas (aunque esté ahora en declive), la actividad de los investigadores… Pero la pieza clave, al menos en nuestro contexto, es la acción decidida de las instituciones de la Unión Europea y de los países miembros para avanzar hacia políticas públicas que exijan un compromiso mayor a las plataformas, que en última instancia son las responsables de la transformación del modo en el que creamos, recibimos y compartimos información en esta nueva esfera pública. Sin esas herramientas de política pública la situación sería hoy, sin duda, mucho peor.
“La pieza clave es la acción decidida de las instituciones para avanzar hacia políticas públicas que exijan un compromiso mayor a las plataformas”
Injerencia extranjera, amenaza híbrida… el propio DSN identifica estos conceptos como claves para entender la desinformación. Hasta el informe del Foro Económico Mundial de Davos de 2024 la sitúa en el primer puesto en el ranking de riesgos globales en el corto plazo. Hablamos de algo más que de ‘detectar replicantes’.
Claro, bromeamos con que los clones de los medios son como los replicantes malvados de Blade Runner, pero el asunto es mucho más complicado. Primero, porque no hay que olvidar que una parte importante de la responsabilidad sobre la degradación de la esfera pública la tienen los propios medios tradicionales, sometidos a una crisis con la llegada del entorno digital que a veces los ha hecho tomar caminos, digamos, discutibles para sobrevivir a la nueva competencia. Seguramente esa responsabilidad está detrás de la pérdida de la confianza de la ciudadanía en los medios, que es una pésima noticia, porque la mediación profesional de la información en la esfera pública tendría que ser la primera línea de defensa. Y, segundo, por todas las formas de manipulación informativa que aparecen hoy a través de los nuevos caminos que proporcionan las redes digitales y los servicios que surgen en ellas.

Del ‘town square’ a las redes sociales. De la esfera a las burbujas. ¿Podría explicarnos este concepto?
Es simplemente un juego de palabras con el que relacionamos conceptos tradicionales de las ciencias sociales como la ‘esfera’ pública con el modo en el que esta se ha fragmentado. Hoy hablamos de ‘burbujas’, ‘echo rooms’ las llama alguna investigación. Lo que es difícil de negar es que hemos pasado de un espacio público compartido a una fragmentación del público que tiene mucho que ver con el modo en que se diseñan las estrategias de difusión malintencionada de la información.
“Hemos pasado de un espacio público compartido a una fragmentación del público que tiene mucho que ver con el modo en que se diseñan las estrategias de difusión malintencionada de la información”
¿Qué es el microtargeting en el contexto de la desinformación?
Es una de las estrategias más peligrosas que hemos ido viendo en estos últimos años, las campañas a grupos muy pequeños que reciben mensajes casi personalizados que no saltan al espacio público, por lo que son casi indetectables, pero producen sus efectos en plazos determinados en comunidades de votantes muy precisas. Las campañas electorales o la del Brexit nos enseñaron mucho sobre cómo las herramientas de planificación que hoy nos proporcionan las plataformas digitales pueden usarse de manera que permitan la difusión de campañas de desinformación de un modo muy preciso, casi diríamos que quirúrgico.
Disinformation, Misinformation, Malinformation… Demasiadas palabras para hablar de desinformación. ¿No cree que tanta diversidad de términos puede llevar a equívocos o a un mal uso al traducirlos al castellano?
Es cierto, tratamos de hacer diferenciaciones para contribuir a diseccionar más claramente el concepto, pero en lo que se refiere a desinformación basta con entender que hay una combinación de falsedad e intención que la diferencia de cualquier otra forma de comunicación.
“El microtargeting es una de las estrategias más peligrosas que hemos ido viendo en estos últimos años”
Centrándonos en el impacto político de la desinformación, ¿cómo puede afectar a los procesos electorales?
Supongo que aquí no tenemos una novedad. El uso de desinformación durante los procesos electorales es una práctica habitual de décadas, de siglos. Pero ahora los tiempos de reacción se acortan, los procesos se aceleran y podemos encontrarnos con campañas de desinformación diseñadas para producir una propagación viral en horas antes de una votación, por ejemplo, pensadas para producir un efecto lo más intenso posible en el menor tiempo posible. Una vez que se ha producido la votación, si ese es el caso, las consecuencias ya no son reversibles. Que se lo pregunten a los británicos.
Habla usted de la desubicación de los medios de comunicación en el nuevo ecosistema mediático y de nuevas mediaciones. Esto, unido a la crisis del modelo de negocio de los medios y al fenómeno de la ‘news avoidance’, nos deja un panorama desolador.
No tiene por qué ser una catástrofe; es un ecosistema nuevo, en el que los roles cambian. Los medios eran, hasta hace bien poco, el eje sobre el que pivotaba toda la generación y la dinamización de la información en la esfera pública, “los medios median”. Pero llegaron los medios digitales, las redes sociales, las plataformas globales, los teléfonos inteligentes, la conectividad permanente… y ahora la IA, que se va a convertir muy pronto en la nueva gran estructura de mediación, en sustitución de las redes o los buscadores. Lo estamos viendo estas semanas con Google Overview y se intensificará en unos meses (probablemente debilitando más el papel de los medios, que dejarán de recibir visitas). En todo caso, la tendencia de cada vez más ciudadanos a consumir menos información de actualidad, la ‘news avoidance’, es un fenómeno preocupante. En democracia, los ciudadanos tenemos la responsabilidad del conocimiento, porque sin él no podemos tomar adecuadamente las decisiones electorales, por ejemplo, que consagran nuestras leyes.
“La tendencia de cada vez más ciudadanos a consumir menos información de actualidad, la ‘news avoidance’, es un fenómeno preocupante”
Por tanto, hablamos de responsabilidad compartida. ¿Cuál es el papel de la sociedad en la lucha contra la desinformación?
La sociedad, o la sociedad civil si prefieres, es clave en las democracias para que fenómenos como el de la desinformación no se enquisten y contaminen permanentemente la información que consumimos y necesitamos. En nuestras sociedades, las personas somos, en el sentido político, ciudadanos, y esto implica una responsabilidad en la conciencia y la toma de decisiones, en la conducción de nuestras comunidades en direcciones que promuevan y protejan los derechos y libertades que hemos recibido de generaciones anteriores. Ojalá seamos capaces, desde todos los frentes, de estimular la conciencia acerca de la necesidad de que los ciudadanos, activamente, produzcamos, recibamos y compartamos responsablemente la información que necesitamos para contribuir, poco a poco, a ser mejores sociedades.