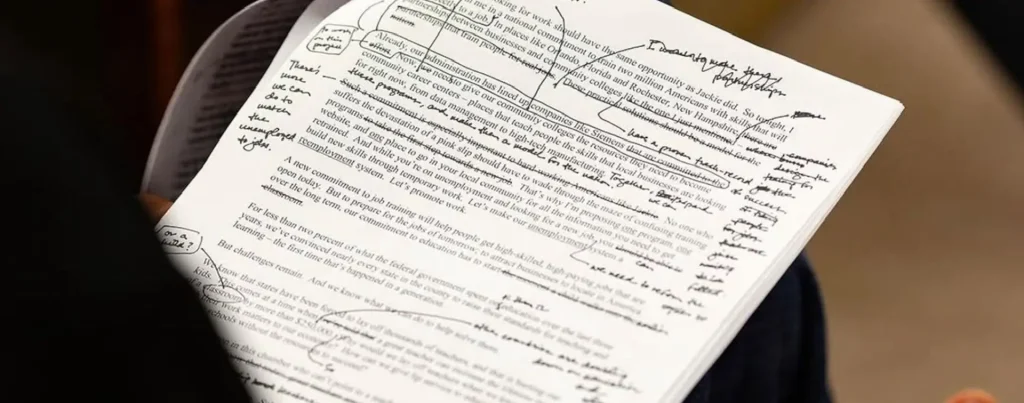Por Francisco Tomás González Cabañas, @frantomas30 y Carlos A. Coria García, @CarlosACoriaG, Centro de Estudios Sociales y Políticos Desiderio Sosa. Corrientes. Argentina.
Una aparición tan enigmática como universal es la de la masa que de pronto aparece donde antes no había nada. Puede que unas pocas personas hayan estado juntas, cinco, diez o doce, solamente. Nada se había anunciado, nada se esperaba. De pronto, todo está lleno de gente. De todos los lados afluyen otras personas como si las calles tuviesen solo una dirección. Muchos no saben qué ocurrió, no pueden responder a ninguna pregunta; sin embargo, tienen prisa de estar allí donde se encuentra la mayoría. Hay una decisión en sus movimientos que se diferencia muy bien de la manifestación de una curiosidad habitual. Se piensa que el movimiento de unos contagia a los otros, pero no es sólo eso, falta algo más: tienen una meta. Antes de que hayan encontrado palabras para ello, la meta pasa a ser la zona de mayor densidad, el lugar donde hay más gente reunida” (Canetti, 1981, p. 5).
Así como, de acuerdo a Cristina Calcagnini, “para caracterizar el inconsciente freudiano habría una fórmula: Dios no cree en Dios, que es lo mismo que decir hay inconsciente” (2002, p. 6), las generales de la ley le corresponderían a nuestras democracias representativas a las que podríamos comprender en sus abismales filtraciones, en sus siderales vacíos, al adolecer esta de la convicción de creer en sí misma, que sería lo mismo que decir que hay un pueblo a la deriva, desguarnecido, empobrecido, asediado por problemáticas indignantes e inhumanas, privado de una institucionalidad que lo ordene, bajo parámetros en los que se consensue un acuerdo que dote de sentido a esa voluntad general con posibilidades de firmar un contrato social que se defina, semántica como conceptualmente: de democrático.
Derrida (1989) sentencia de forma categórica, crucial: “La ley misma no llega quizá, no nos llega, sino transgrediendo la figura de toda representación posible. Cosa difícil de concebir, como es difícil de concebir cualquier cosa que esté más allá de la representación, pero que obliga quizás a pensar completamente de otro modo” (1989, p. 122).

Esto mismo que parece orillar la obviedad de una tautología, es sin embargo lo que en cada aldea que se define como democrática, sucede cotidianamente. Queremos creer en la democracia, más no así en quiénes la representan. Esta dislocación del sentido de lo político, nos define en cuanto a nuestra paradojal, como palmaria, contradicción, que más que tal, se transforma en una contracción.
Contracción es un término clave. Gramaticalmente es cuando la pronunciación de dos palabras origina una palabra nueva. Clínicamente es el trabajo de parto que alumbrará más luego el nacimiento o la posibilidad de que este se dé.
Nos gobiernan en nombre nuestro, sin que podamos hacer otra cosa que delegar en nombres concretos tal poder
Arriesgaremos en afirmar que en nuestra contracción democrática, dos fuerzas antagónicas, sin ánimo de anteponerse una por sobre otra, pero en la obligación de convivir armónicamente, se azuzan, cuando no se trenzan en una disputa sin cuartel y sin final.
Nos gobiernan en nombre nuestro, -del pueblo, de la ciudadanía, garantizándonos libertad de expresión y libertad electoral o de voto, elección u opción condicionada-, sin que podamos hacer otra cosa que delegar en nombres concretos tal poder. Caemos en la representación y desde ese momento dejamos de creer en la idea de lo democrático en su estado puro. Hasta los propios representantes, dejan de creer en el sistema que los ungió, como, concomitantemente, en sí mismos. Retomando aquello de Freud que definió lo inconsciente, -Dios descreyendo de sí mismo-, nuestra transgresión, -en la salida a la representación, que plantea Derrida (1989)-, no es lineal, directa u obvia (de único camino). De ser así, viviríamos en estados revolucionarios permanentes, en las reconversiones del orden establecido, a cada rato o de seguido. Sin embargo, nos transgredimos, al montarnos en un teatro de operaciones (que ya es una representación de la realidad) en donde hacemos de cuenta que creemos en lo que no creemos. Vivimos en las interfaces de medios de comunicación, de la virtualidad de redes sociales, que nos alimentan, contumazmente de que racionalmente, es imposible creer en los representantes de lo democrático (los políticos), cuando en verdad, no creemos en la democracia, ni como forma, ni como valor, apenas la sostenemos como símbolo de aquello que transgredimos, procaz como permanentemente.
Vivimos en las interfaces de medios de comunicación, de la virtualidad de redes sociales
Habermas (1980, simposio) recuerda una reflexión de Marcuse, “si actuásemos con lógica, raciocinio, y dentro de los marcos legales de la institucionalidad democrática, tendríamos que hacer uso del siguiente derecho, en nombre de la democracia: Apelar al derecho a la resistencia es apelar a una ley superior, que tiene validez universal, esto es, que trasciende el derecho y el privilegio autodefinidos de un grupo particular. Y existe realmente una estrecha conexión entre el derecho a la resistencia y la ley natural. Si apelamos al derecho de la humanidad a la paz, al derecho a abolir la explotación y la opresión, no estamos hablando de los intereses de un grupo especial, autodefinido, sino más bien y, de hecho, a intereses que pueden demostrarse como derechos universales”.
No nos afecta, no nos asusta, ni tampoco nos rebela, la pobreza, la marginalidad o todo de lo que nos priva lo democrático. Nos quedamos, con la transgresión de hacer de cuenta que creemos, en eso mismo (en la democracia como expresión de un sistema que nos integre, que nos respete, que establezca prioridades para los que se encuentren relegados en relación a los que no) en que no creemos, dejándonos, normativamente, la posibilidad, de que nunca usaremos, de elegir otro sistema que no sea el democrático, por la falla de este en su integralidad y no en su conformación (adjudicar la culpa o responsabilidad a la casta, la clase o la política).
La palabra representa un concepto, una idea, finalmente, una aspiración, un deseo
La palabra representa un concepto, una idea, finalmente, una aspiración, un deseo. Los cambios, las modificaciones, no se logran desde lo nominal, desde la denominación de una cosa por otra, que finalmente nos siga significando lo mismo, por el ruido de un significante que suene distinto.
Cuando, tengamos la posibilidad que la contracción democrática, nos depare en el entendimiento de que la transgresión, como salida, la subversión como instancia superadora o complementaria, la revolución del sentido a decir de la poeta Alejandra Pizarnik, nos conmueva en la humana comprensión de que “la rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos” (1962, p. 63), recién en tal contexto podríamos animarnos a creer que deseamos habitar bajo principios democráticos, en el mientras tanto, hacemos de cuenta, actuamos tal convencimiento, y a veces nos sale bien, la actuación, y otras no, tan solo esto es lo que define el público, como el votante, con su aplauso, como con su voto, a sabiendas, sin que lo que lo reconozcamos abiertamente, que asistimos a una teatralización de la vida real o de una supuesta verdad representada, como democrática.

La democracia es errancia
Según el pensamiento de la errancia, la identidad no se halla en la raíz sino en la relación. “Puntos de partida de esta concepción son los conceptos de rizoma y nomadismo de Deleuze y Guattari. Es en el pensamiento del rizoma –noción que se opone a la de raíz única y totalitaria– donde un autor como Glissant ubica el comienzo de lo que él denomina una poética de la relación, según la cual toda identidad se despliega en una relación con el otro. Asimismo el concepto de nomadismo opuesto al de sedentarismo cuya raíz intolerante fundaría la ley, lo lleva a reflexionar sobre lo que llama nomadismo circular, que está ligado a sus contingencias más que al goce de la libertad” (Rodríguez Ballester, 2018, online).
La democracia entendida como el sistema, como la plataforma, como la posibilidad manifiesta y lograda para que el hombre en cuanto tal, pueda desandar su ser más furtivo, experimentar la libertad de expresión, como de pensamiento, debe sustentar, tales intenciones, en la relación que promueva entre los integrantes que se declaren prestos a vivir bajo tales consignas democráticas. Desde este mar de relaciones, desde estos vientos errantes, o de errancia, brotarán luego los rizomas, que al ver la luz, podrán ser de todos aquellos que lleven los frutos postreros, nómadamente, dejándose llevar por sus impresiones, razones y emociones, pero por sobre todo, nunca sometidos, a lo arbitrario, de lo único, de lo totalitario, que plantea ese sedentarismo de raíz, que sostiene a la ley, por la pirámide jerárquica de un escalafón normativo, que no tiene más sentido que de preciarse de hacerse cumplir, a como dé lugar, y como fuere, sin que importase otra cosa, llevándose puesto en esa rigidez, tensa, del formalismo, a la humanidad y su condición.
La democracia debe ser comprendida y difundida, bajo este significante de la errancia, en relación, a que, probable y posiblemente, solo y nada más, sea, y más allá de la redundancia, relación entre sus integrantes. En sentido contrario, por sobre todo, de los principios con los que ejercemos nuestras democracias cotidianas, ni la institucionalidad de sus formas, de sus métodos, o de sus preceptos, nos pueden hacer creer que vivimos democráticamente, porque una determinada ley, expresa, que votemos con periodicidad o que en cierta carta de intenciones, o corpus normativo, se establezca que los habitantes de un territorio pasan a denominarse ciudadanos, y que por esa suerte de pase, semántico y nominal, como mágico, adquieren, abruptamente, la seguridad de que serán respetados sus derechos más básicos y elementales, como el de poder comer y luego de ello, hablar en caso de querer o desear.
Asistimos a una teatralización de la vida real o de una supuesta verdad representada, como democrática
Dislocar, – J. Alemán lo define como «dislocación es la condición de posibilidad de que se produzca un acto instituyente y reactivador de la sedimentación, en suma, un acto político que levante la represión en la que lo social se ha vuelto una inercia y se revele en su condición temporal y contingente. La dislocación es tiempo, lo social es espacio. El acto político que surge de la dislocación introduce la temporalidad en la inercia espacial de lo social” (citado en González Cabañas, 2018, online). El concepto de lo democrático, tal como nos lo implantaron, o como lo implementaron, desde nociones sedentarias, rígidas, unívocas, absolutas y autoritarias, pasa a transformarse, deviene, se deconstruye, como posibilidad, en la vía democrática, es decir de relaciones, de interrelaciones, a las que debemos apostar, por las que debemos jugárnosla, en un sentido instintivo de lo lúdico, para vivenciar, una experiencia democrática que nos permita, el libre fluir de la expresión, del pensamiento, como de la sensación y de la emoción, que tal logro nos produzca en nuestra humana condición, apta para posibilidades tales, más todas las otras, aquí no señaladas.

La democracia al instituirse en lo otro que no es, conserva su piel nominal, su epitelio, su máscara, para ocluir todo aquello que en verdad debiera ser u ofrecer. Todo lo democrático, está estructurado en un lenguaje, que no es el legal, ni el legitimador, que aparenta sostener, el edificio en el cuál, se asientan, todas y cada una de nuestras instituciones, arrastrando con ello, a sus oportunos ocupantes, a los que sedimenta y sepulta con el lodo de la clase o la casta.
La democracia, entendida y, sobre todo, ejercida, desde esta perspectiva perversa y contumaz, no solo que nos requiere cautos, certeros y adormecidos en nuestra posibilidad crítica o reflexiva, sino que pretende continuar, sempiternamente, ad infinitum, entronizada, en la idea, implantada, implementada, como inauténtica, que tiene que dar respuestas, y que a su vez, estas sean tanto ciertas, como útiles y buenas.
Sino frenamos a la concepción de lo democrático, desde esta primera instancia, desde esta dislocación, todo lo que continúa después es la historia de los últimos años en Occidente, nada escapa en ese hermetismo absolutista del círculo vicioso del uróboro en que se convierte lo democrático, que obtiene, en lo que se devora, razones para sus argucias, incrementa su sostén, en presentarse, performativamente, como útil y conveniente, además de probo y, sobre todo, mejorable.
La democracia, en caso de que la deseemos, en caso de que la pretendamos experimentar, requiere de incautos, de equívocos, de errancias, de perspectivas, de rizomas, de relaciones, de desamparos, de nomadismos, de interdicciones y de lo que usted bien podría agregar, en la escritura, en la tachadura o en su cotidianeidad en donde en caso de que en nombre de la democracia que ocluye, que totaliza, que absolutiza, se le ofrezca, apropiarse de alguna instancia temporal para hacerla egoístamente suya, deje tal instrumento de lado (la posibilidad), y se deje llevar por la profunda intuición de su humanidad.
Bibliografía
Canetti E. (1981). Masa y Poder. Barcelona: Ed. Muchnik
Calcagnini, C. (2002) La trasferencia y el amor. Buenos Aires: Escuela freudiana de Buenos Aires
Derrida, J. (1989) La deconstrucción en las fronteras de la filosofía. Buenos Aires: Paidós.
González Cabañas, F. T. (2018) La democracia es errancia. Diario 16.
Habermas, J. (1980) La psique al termidor y el renacimiento de la subjetividad rebelde. Simposio.
Pizarnik, A. (1962). Árbol de Diana, Buenos Aires: Ed. Sur.
Rodríguez Ballester A. (2018). Pensamiento de la errancia. Revista Ñ. Febrero.