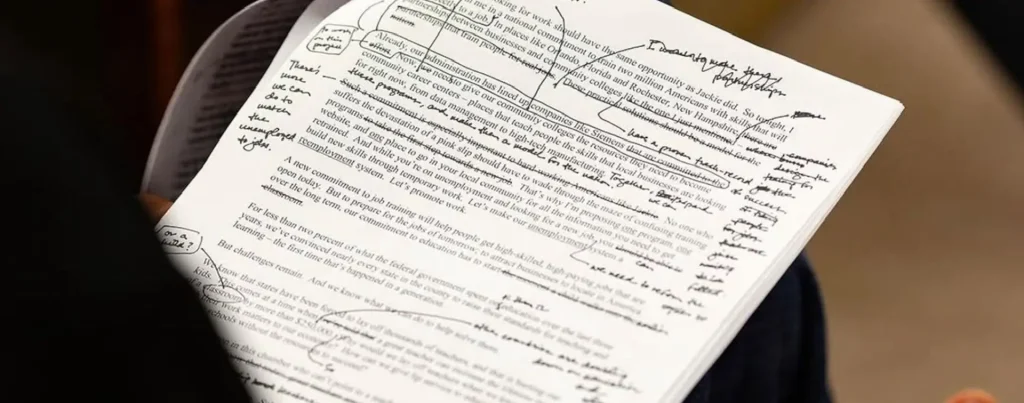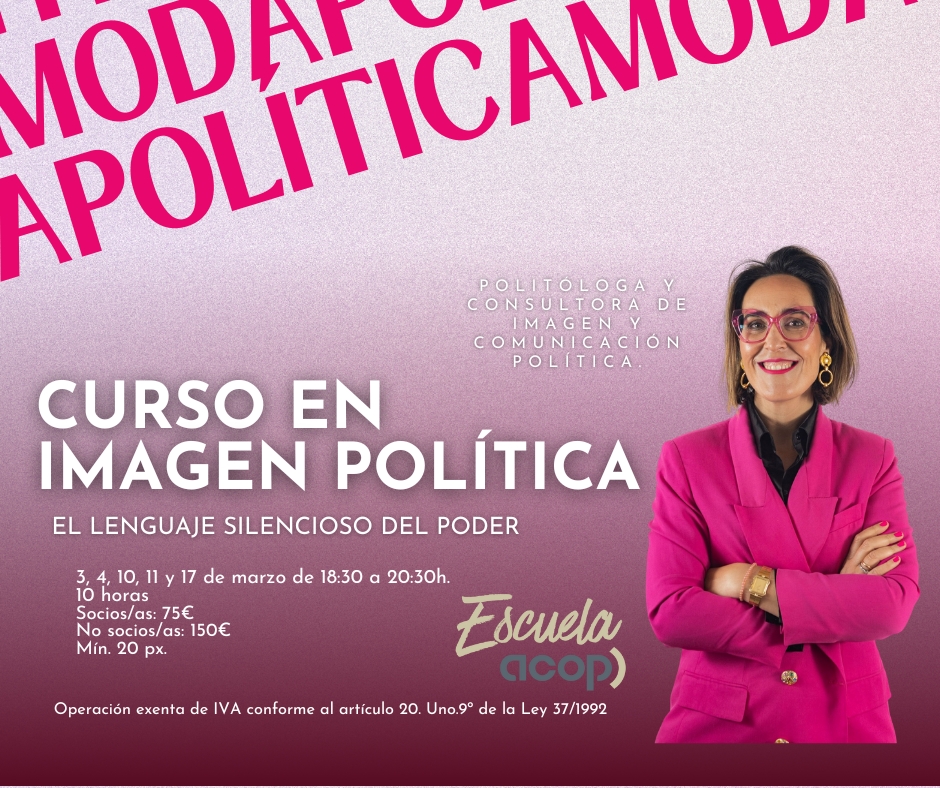Andrea Jarabo
Responsable de comunicación e incidencia en Provivienda
Iván Auciello
Investigador doctoral en Economía y coordinador del Hub de Vivienda de Future Policy Lab

Vivimos un momento excepcional desde el punto de vista comunicativo y político: la vivienda lo ocupa casi todo. Las agendas política, mediática y social están alineadas en torno a un mismo tema. Los datos del CIS en este 2025 sitúan a la vivienda como el primer problema social percibido por la ciudadanía, por delante incluso del desempleo o los problemas políticos. En el debate político, ocupa un lugar destacado en los discursos, programas y disputas entre partidos. Y en los medios de comunicación, los titulares sobre precios desbocados, turistificación de nuestras ciudades o alquileres impracticables se repiten con asiduidad.
La centralidad del debate sobre la vivienda responde a una situación material crítica. Los indicadores muestran un empeoramiento sostenido de las condiciones de acceso: aumento de las tasas de endeudamiento de los hogares, sobreesfuerzo financiero en el pago del alquiler —especialmente en los tramos de renta media y baja— y precios de compra y arrendamiento que superan los máximos de la burbuja inmobiliaria.
No obstante, lo relevante y excepcional de este fenómeno es que trasciende lo material. La vivienda condiciona no solo lo que tenemos, sino lo que proyectamos ser y se trata del principal canal de comparación social y percepción de la desigualdad1. Es un factor estructural de nuestro bienestar presente, pero también un marcador de expectativas de futuro y del bienestar como sociedad. En Alemania, por ejemplo, ya se ha analizado cómo el alza sostenida de los precios de alquiler se relaciona con el voto a la extrema derecha2. La vivienda, se está convirtiendo en antesala de malestares y problemas sociales mayores. Se trata de un fenómeno complejo que afecta infinidad de factores, tanto individuales como colectivos.
En Alemania ya se ha analizado cómo el alza sostenida de los precios de alquiler se relaciona con el voto a la extrema derecha
Sin embargo, el debate público y político sobre vivienda no parece estar a la altura de la complejidad del problema. Predomina una conversación polarizada, reduccionista y saturada de mensajes contradictorios y medias verdades. A menudo, los argumentos se presentan de forma simplificada, con datos parciales, sin contexto ni matices. En este ecosistema, la desinformación y confusión no solo son habituales: saturan el debate público sobre vivienda, haciéndolo a veces impracticable.
Para intentar despejar este panorama, planteamos tres grandes ‘nubarrones’ que limitan una conversación democrática y rigurosa, pero, sobre todo, útil sobre este problema social. Son tres factores que condicionan nuestra capacidad para hacer diagnósticos colectivos certeros y construir soluciones eficaces. Entenderlos no resuelve el problema, pero ayuda a abordarlo con más herramientas. El primero tiene que ver con la falta de información oficial y pública sobre el parque de vivienda. El segundo, con los efectos distorsionadores de los argumentos simplistas. Y el tercero, con la urgencia de construir un marco pedagógico que permita comprender y comunicar mejor para qué sirven las políticas de vivienda, cómo operan y qué efectos producen.

Si sabemos todo de los coches, ¿cómo no sabemos nada de las casas?
En España, los registros de matriculaciones de vehículos son exhaustivos. La información sobre los vehículos en todo el país se registra a tiempo real y ofrece datos como el lugar de matriculación, si tiene seguro o las emisiones que genera el vehículo. Además, con solo tener la matrícula, se puede acceder a informaciones detalladas como si el vehículo ha sufrido un accidente, si ha pasado la ITV a la primera, dónde lo ha hecho e incluso los kilómetros que tenía en cada ITV que pasó.
En contraposición, sobre las viviendas existe un gran vacío de información pública en cuestiones como su precio, el estado de tenencia, si ha tenido una rehabilitación, su certificado de eficiencia energética o incluso si se trata de una vivienda pública o privada, entre otras.
En España los registros de matriculaciones de vehículos son exhaustivos, mientras que sobre las viviendas existe un gran vacío de información pública
Conocemos todo tipo de detalles sobre los vehículos que se mueven en el espacio y en el tiempo, mientras que, de las viviendas, que permanecen inmóviles y ocupan un espacio permanente en nuestros municipios, nos falta mucha información. Esta discrepancia en los registros públicos limita la capacidad de planificación urbana, la monitorización de las evoluciones del mercado e infiere de manera directa en el debate público.
El caso del precio es el paradigma de este problema. Los datos de precios de alquiler o de venta de las viviendas que se usan a diario provienen, en su mayoría, de portales inmobiliarios. Estos datos, a menudo opacos, producen dinámicas nocivas en términos técnicos y de comunicación. Primero, solo reportan informaciones puntuales (en el momento de firma de contrato de alquiler o compraventa), por lo que no ofrecen una foto del parque permanente o un seguimiento de la vivienda a lo largo de los años. Segundo, tienen efectos inflacionistas, ya que se tratan de los precios solicitados por el anunciante (precios de la oferta) y no el precio acordado final. Tercero, las series de precios cubren los anuncios disponibles, por lo que, en caso de que se alquilen todos los pisos baratos del portal en un determinado mes, el mes siguiente aparecerá que ha subido el precio, ya que solo quedarán los anuncios más caros. Cuarto, no garantizan la representatividad del parque de vivienda total, lo que introduce sesgos en el análisis. Y quinto, en su mayoría, indicadores complejos que miden otras características fuera del precio, como pueden ser la demanda o la ‘presión sobre el alquiler’, habitualmente no muestran la metodología de cálculo que hay detrás, ni se define lo que representa.
Paralelamente, encontramos un Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Viviend de MIVAU que, si bien refleja mejor los precios de alquileres formalizados, tiene un desfase de actualización de dos años. Los últimos datos disponibles son de 2023, por lo que no dan cuenta de la situación actual del alquiler, pese a que el Serpavi es una buena herramienta para calcular precios de vivienda en alquiler al establecer un rango mínimo y máximo.

La consecuencia es que los medios de comunicación se hacen eco de la evolución de indicadores que llegan al debate público como verdades absolutas, lo que distorsiona la realidad. ¿Cómo podemos comunicar bien sin tener a disposición indicadores consensuados, como en el caso del mercado laboral con los datos de la Seguridad Social? Ninguna empresa, por más grande que sea, arroja datos sobre el paro registrado o la tasa de temporalidad de la plantilla. ¿Cómo podemos hacer políticas basadas en la evidencia si los investigadores y evaluadores no disponen de una información fidedigna, pública y actualizada? Es necesario que los datos de las administraciones públicas sean los que se tomen como referencia en el contexto político y mediático. El mejor ejemplo es Cataluña, ya que INCASOL (Institut Catalá del Sol) reporta públicamente de manera trimestral todos los datos de los contratos de alquiler que se han formalizado en el periodo y se presenta como la única fuente de datos de relevancia.
Lo simple genera desinformación
La vivienda es un problema complejo que no tiene soluciones fáciles. Sin embargo, el debate, muy polarizado, se suele reducir a una dicotomía rígida en las posiciones entre construcción y regulación, o entre la dualidad de incentivos o penalizaciones.
Esta reducción, que en términos técnicos no tiene respaldo, produce análisis simplistas que ignoran infinidad de aspectos complejos de las dinámicas del sector. Lejos de aportar claridad, genera confusión y desinformación. La simplicidad de argumentos difunde una miopía del discurso y embarra las soluciones: categoriza la construcción como solución única, mientras que políticas alternativas son encuadradas como ‘anti-edificación’ o etiquetadas como ‘trabajo ideológico’. Este enfoque no solo es interesado, sino peligroso: desplaza el foco del debate real y silencia soluciones que, aunque menos atractivas discursivamente, pueden tener el impacto deseado.
La simplicidad de argumentos difunde una miopía del discurso y embarra las soluciones
Pero, ¿es realmente así o es un espejismo del debate mediático y político? ¿Y si el enfoque correcto fuera, precisamente, dejar de oponerlas?
El consenso técnico sobre políticas de vivienda se contrapone a esta falsa dicotomía. La inmensa mayoría de los expertos coinciden en lo esencial: si te dicen que una medida única es la solución te están mintiendo, no existe una única fórmula mágica. Resolver la crisis de vivienda requiere un enfoque integral, ambicioso y multiherramienta. Esto implica impulsar desde el sector público y privado la construcción de vivienda con una mirada especial en su asequibilidad y planificación, regular los precios de los alquileres cuando sea necesario, limitar los usos turísticos donde impacten negativamente, ampliar el parque de vivienda pública, garantizar la rehabilitación eficiente y planificada del parque existente, etc.
Este diagnóstico técnico encuentra también un fuerte respaldo en el ámbito social. La encuesta realizada por 40db y publicada por Provivienda en 2025 es reveladora: el 79,4% de las personas consultadas apoya que el sector público promueva vivienda en colaboración con el sector privado, el 78,3% está a favor de regular los precios de la vivienda y las condiciones de las hipotecas, el 74,3% defiende que se regulen los precios del alquiler, el 69,4% propone limitar las licencias para viviendas de uso turístico. Incluso medidas habitualmente etiquetadas como radicales —como limitar la propiedad de múltiples viviendas en alquiler o prohibir desahucios sin alternativa habitacional— reciben niveles de apoyo superiores al 45%.

Estos datos no solo desmienten el supuesto rechazo social a la intervención pública, sino que desmontan la narrativa de que existe una única solución válida. La ciudadanía percibe el problema en toda su amplitud y demanda respuestas múltiples, transversales y complementarias. La construcción de nuevas viviendas (también asequibles y sociales) es parte de la solución, pero no es toda. Sus impactos podrán empezar a notarse de aquí a 10 años. Sin embargo, la profundidad del problema de la vivienda requiere soluciones regulatorias urgentes sobre el parque de vivienda ya existente. Igual que prohibir los alquileres turísticos no garantiza que esas viviendas se pongan en alquiler residencial y son necesarias políticas alternativas de alquiler asequible y penalizaciones a la vivienda vacía. O que fomentar la compra no garantiza asequibilidad si no se regula el endeudamiento. Ninguna política sirve por sí sola, el equilibrio está en el conjunto.
Por eso, insistir en marcos dicotómicos empobrece el debate y alimenta una especie de ‘miopía de la construcción’ que impide ver el conjunto y nos hace caer, una y otra vez, en polémicas vacías. Si el debate público se reduce a un cruce de eslóganes —más ladrillo vs. más regulación—, la capacidad de construir consenso y de hacer política útil queda seriamente limitada. Necesitamos recuperar el matiz y, para eso, hace falta generar más conocimiento, más pedagogía y más capacidad crítica frente a los marcos simplificadores. Y aquí, que medios y decisores públicos remen a favor es condición sine qua non.
Necesidad de pedagogía
La vivienda no solo necesita políticas: necesita comprensión. Difícilmente puede construirse un consenso social y político duradero si no se entiende para qué sirve cada medida, cómo funciona y qué efectos se espera que tenga. Es importante mostrar de forma accesible y divulgativa los detalles y excepciones de las políticas. De la buena difusión sobre estas características específicas, junto a su diseño y aplicación, depende el éxito o el fracaso de las medidas.
En un entorno saturado de eslóganes, titulares y posiciones maximalistas, se vuelve imprescindible un ejercicio sostenido de pedagogía que acerque el contenido real de las políticas públicas a la ciudadanía. De esta manera, a las personas le será más simple adherirse y hacer uso de las mismas, sin asignarle un prejuicio ideológico.
Tomemos como ejemplo el caso de las zonas de mercado residencial tensionado, una figura legal que se ha convertido en el emblema de la Ley por el Derecho a la Vivienda estatal y que, sin embargo, sigue siendo ampliamente desconocida en su detalle. Se ha reducido mediáticamente a una supuesta ‘congelación de precios’, ignorando así que, en realidad, se trata de una auténtica caja de herramientas que habilita distintas actuaciones: desde la regulación del precio de los nuevos contratos de alquiler, hasta medidas de incentivo fiscal o priorización en inversiones públicas, o de transparencia en el sector. Las zonas de mercado tensionado se suelen presentar como una amenaza a los arrendadores, sin embargo, si nos paramos a reflexionar, dado que los incentivos fiscales al alquiler son más altos en estas zonas, podría resultar incluso más ventajoso.
En la misma línea se encuentra el control de precios: si vamos a los detalles nos encontramos que, con el objetivo de incentivar la construcción y el mantenimiento del parque existente, la vivienda nueva y la rehabilitada cuentan con exenciones a la regulación. Son dos ejemplos de medidas que combinan incentivo y control sin imponer límites de forma rígida. Sin embargo, este tipo de detalles se diluyen en el ruido mediático, sustituido por una narrativa en la que solo cabe la intervención agresiva o la desregulación total.
La idea de fondo es que no se trata de posicionar, sino de proporcionar el marco mínimo necesario para que la conversación sea razonada, informada, pero sobre todo útil. La pedagogía, en este sentido, no es propaganda: es una condición necesaria para la construcción colectiva del consenso.
No se trata de posicionar, sino de proporcionar el marco mínimo necesario para que la conversación sea razonada, informada y útil
Con una mirada hacia lo mismo, pero desde otro prisma, la falta de comprensión sobre las políticas de vivienda también alimenta falsas expectativas. Muchas veces se exige a una sola medida que resuelva en pocos meses problemas estructurales acumulados durante décadas. Esta frustración se convierte en munición para el descrédito, que a su vez fortalece la idea de que nada funciona y el desapego democrático y político. La pedagogía ayuda también a poner plazos, a entender ritmos, a diferenciar entre impacto inmediato y cambio estructural.

La falta de comprensión alimenta falsas expectativas y la frustración se convierte en munición para el descrédito
En definitiva, la pedagogía no es un complemento, es parte indispensable de la política de vivienda. No podemos permitirnos que el debate público se construya sobre mitos, confusiones o medias verdades. La complejidad del problema exige que sepamos más, que entendamos mejor y que hablemos con más precisión. Solo así podremos transformar el malestar generalizado en soluciones compartidas y sostenibles.
1 DOMÈNECH-ARUMÍ, Gerard. Neighborhoods, perceived inequality, and preferences for redistribution: Evidence from Barcelona. Journal of Public Economics, 2025, vol. 242, p. 105288. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004727272400224X?via%3Dihub
2 Abou-Chadi, T., Cohen, D., & Kurer, T. (2024). Rental market risk and radical right support. Comparative Political Studies.