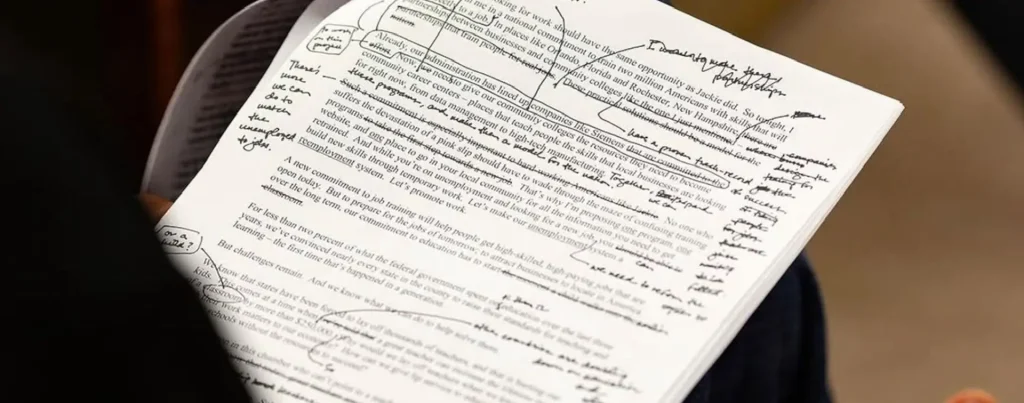Por Alberta Pérez, @alberta_pv
Durante los años 30 se llevó a cabo el desarrollo industrial de algunos de los polímeros más importantes de nuestra actualidad, entre ellos el Polimetacrilato de metilo (PMMA) o metacrilato, descubierto en 1928 y también conocido como “cristal acrílico”. Este material presenta la ventaja de ser mucho más ligero que el vidrio y no astillarse, por lo que durante la Segunda Guerra Mundial se comenzó a producir a gran escala para sustituir al vidrio en muchos casos, como en los parabrisas de coches, aviones, submarinos etc. Utilizar el metacrilato suponía ganar en ligereza, resistencia y seguridad. Las aplicaciones de este nuevo material se han ido expandiendo con el tiempo: en 1949, Londres, el oftalmólogo inglés Sir Harold Ridley, médico de la Armada Británica, se dio cuenta de que los ojos de los pilotos que habían sufrido ataques contenían astillas de cristal acrílico, provenientes de las cúpulas de los aviones de guerra Spit-fire. Sin embargo, no había un rechazo por parte del cuerpo al material. Al no haber una reacción inflamatoria, se le ocurrió la idea de crear un lente de cristal acrílico que emulase al cristalino natural del ojo, y de esta forma se pudo llevar a cabo lo que hoy en día se considera la primera cirugía moderna de catarata con implantación de una lente intraocular. El PMMA se utiliza en prótesis, el sector automovilístico, y es también el material del que están hechas muchas de las mamparas transparentes que vemos desde hace pocos días en los comercios con la llegada del COVID-19.

Rohm GmbH, empresa que produce dos de las marcas más conocidas de cristal acrílico, informó haber duplicado las ventas desde el inicio de la pandemia. Otra de sus competidoras, Perspex, ha visto un incremento del 300 % en su producción entre los meses de febrero y marzo. Una empresa más dentro del sector del plástico cuyas cuentas, paradójicamente, respiran mejor desde que convivimos forzosamente con el coronavirus. La producción del PMMA se realiza a partir de combustibles fósiles (petróleo crudo) y como cualquier plástico su degradación es muy lenta y su reciclaje complicado. Este es solo uno de los casos que ejemplifica el problema medioambiental que asoma las orejas detrás de nuestra presente lucha contra el virus, en la que, por fuerzas de causa mayor, hemos dejado el ecologismo a un lado para dar prioridad a temas más urgentes, por lo menos a corto plazo, como salvar vidas o mantener la economía a flote. Pero no porque surjan nuevos problemas, los antiguos dejan de atañernos. Y es que los medios son expertos en poner de moda dilemas y hacerlos desaparecer. ¿O acaso alguien sigue al tanto de si Greta Thunberg sigue haciendo “pellas”?
En algún momento deberíamos buscar alternativas sostenibles según nos acercamos a la famosa “nueva normalidad”, y es que apoyarnos en los plásticos de un solo uso para protegernos del coronavirus alimenta una ola que nos caerá encima tarde o temprano y también puede dejarnos sin oxígeno. En 2018 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estimaba que 13 millones de toneladas de plástico iban a los océanos cada año. De ese total, 570.000 toneladas llegan al Mediterráneo anualmente, el equivalente a tirar 33.800 botellas de plástico al mar cada minuto (según la WWF). En el caso de las mascarillas, a menudo contienen plásticos como el polipropileno, con una vida útil de 450 años. En España, cuyo uso es obligatorio, solo con que la mitad de la población utilice una mascarilla quirúrgica nueva todos los días, suman 705 millones de mascarillas a desechar cada mes. Solo con un 1 % del total no eliminado correctamente, supone 7,05 millones de mascarillas al mes, que potencialmente terminarán en los océanos. Son 84,6 millones de mascarillas al año, y esto es solo el ejemplo de España.
Y no son solo mascarillas; son botes de desinfectante, guantes, todos esos envoltorios de plástico en los que ahora nos entregan los cubiertos en un restaurante, como prueba irrefutable de higienización. Hoy en día, pagamos con guantes plástico de usar y tirar que nos regalan a la entrada del supermercado por las bolsas donde nos llevamos la comida (que a su vez ya suele venir embalada). Las incongruencias se apilan año tras año demostrando iniciativas pobres, quizás por falta de educación en este sentido. Pero nuestra presente lucha está demostrando que apelar a la responsabilidad ciudadana funciona, que somos capaces de cambiar hábitos en poco tiempo, reorganizarnos como sociedad. ¿Por qué no funciona del mismo modo cuando se trata de proteger nuestro entorno y el del resto de seres vivos con los que convivimos? Lo único que está claro, es que cuando el problema nos estalle en la cara, se nos llenarán los ojos de astillas de plástico.