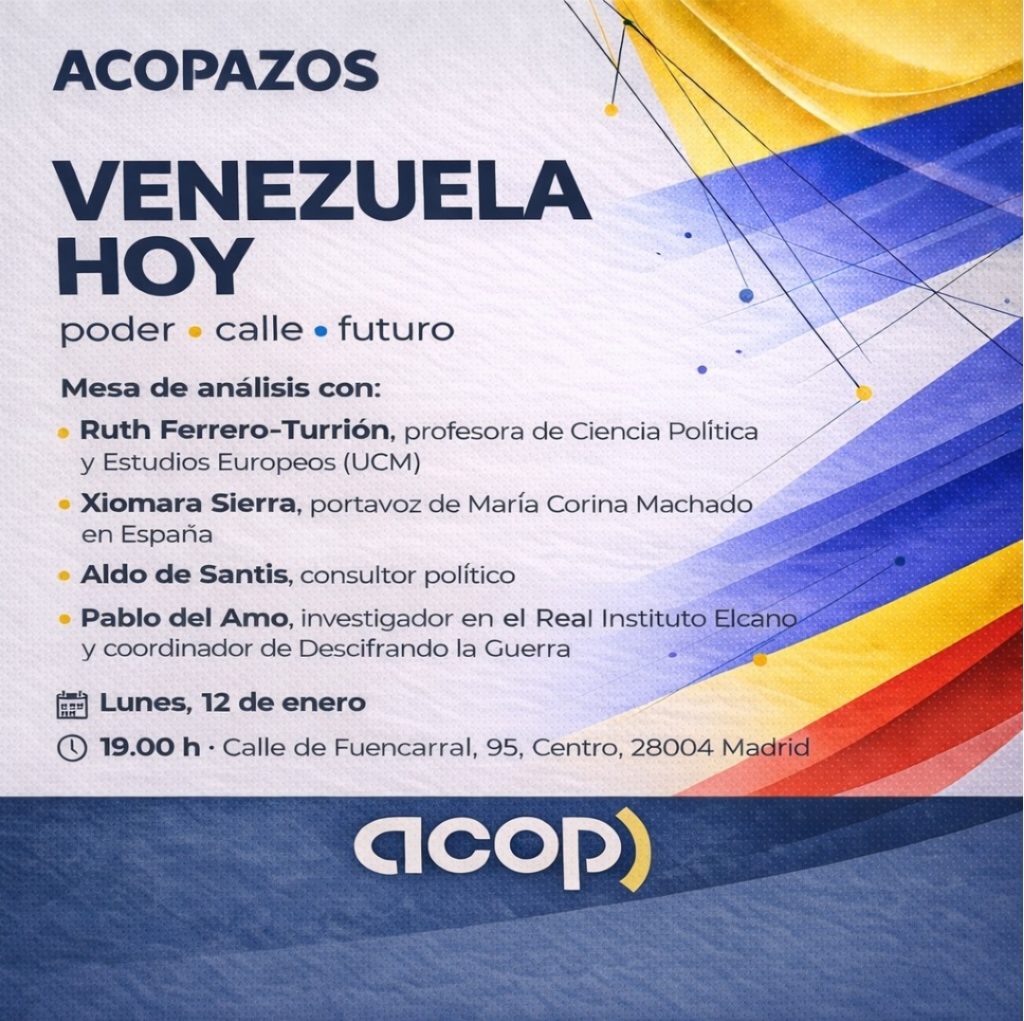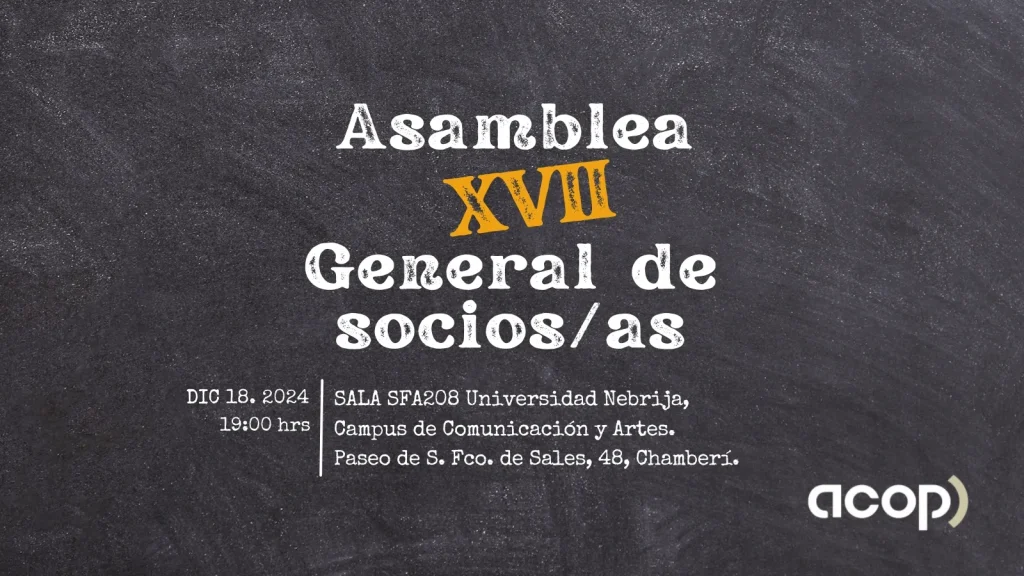Mario G. Gurrionero y Yuri Morejón, consultores de comunicación y deporte, www.comunicaresganar.com
A lo largo de la historia, líderes políticos de muy diversa índole y condición se han valido del deporte como instrumento de estrategia en política internacional. El propio Mao Zedong ponía como ejemplo de “buena diplomacia” el acercamiento entre su país y Estados Unidos a través de la llamada “diplomacia del pin-pon”. Nelson Mandela se sirvió del Mundial de Rugby en 1995 para, con un deporte de blancos, tratar de superar años de segregación racial y mostrar al mundo la “nueva Sudáfrica”. La administración Obama, a través del programa del Departamento de Estado Sports United, está, en estos meses, tratando de establecer lazos con países especialmente sensibles a través del envío de técnicos deportivos y deportistas a dichos lugares.
Desde finales del siglo XIX, el deporte se ha erigido como un instrumento de representación del poder de una nación, no solo desde el punto de vista simbólico (ritos, himnos, banderas, etc.), sino también como aspecto físico del poder nacional (a través de la construcción de infraestructuras, movilización de ciudadanos, etc.). Este aspecto alcanzó su máximo esplendor durante la Guerra Fría: la conquista del espacio y la carrera armamentista entre los bloques occidental y soviético tuvieron su correlato en las disputas olímpicas. Fue entonces cuando el deporte adquirió una importancia diplomática, por ejemplo, con el boicot de los Juegos de Moscú de 1980 tras la invasión de Afganistán por la URSS, que fue respondida con la ausencia de atletas soviéticos en los juegos de Los Angeles de 1984.
Aunque desde la desaparición de la Unión Soviética se haya puesto fin al mundo bipolar hace más de dos décadas, el escenario geopolítico del siglo XXI sigue teniendo en el deporte un testigo de la competencia entre potencias. Si bien, actualmente, la utilización del deporte ya no tiene un componente defensivo o reactivo, sino más bien de influencia y proactivo. Por poner dos casos recientes, China entendió que los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008 debían ser, por encima de todo, una manera de abrirse al mundo y mostrar sus progresos. El caso de Brasil, con la celebración de la Copa del Mundo estas semanas, así como los posteriores XXXI Juegos Olímpicos de Río 2016, constituyen un buen “ejercicio” por confirmar y reafirmar el poder de una potencia cada vez menos emergente.
En este sentido, la historia del fútbol y de la Copa del Mundo es probablemente uno de los mayores ejemplos de diplomacia, geopolítica e influencia. Desde la manipulación política de Benito Mussolini en la Copa del Mundo de 1934, seduciendo a árbitros -con el escándalo de la semifinal contra Austria- y neutralizando violentamente a sus adversarios; pasando por la recuperación por parte de Alemania de su legitimidad occidental gracias a su victoria en la Copa del Mundo de 1954; siguiendo con la operación de relaciones públicas del dictador Jorge Rafael Videla, que dedicó el 10% del presupuesto nacional argentino de 1978 a la organización de la Copa del Mundo para conseguir imponerse a todos los intentos de boicoteo de los países democráticos; sin olvidar la elección de Estados Unidos como organizador de la edición de 1994; o la de Francia, como ejemplo de proyección de mensaje “tricolor y multicolor” y de éxito de integración social de minorías. Y por supuesto, el caso del protagonismo compartido en 2002 por de Japón y Corea del Sur -un gran imperio económico- que se zanjó con una organización conjunta en aras de la estabilización del sudeste asiático. Todos ellos ponen de manifiesto que la relación entre política y deporte en este tipo de macroeventos internacionales va más allá de lo que sucede en el terreno de juego, los goles o las portadas en los periódicos. El investigador francés Philipe Berges, del Instituto Francés de Geopolítica de la Universidad de París VIII, considera que ambas dimensiones, política y deporte, son complementarias, pues “la planetarización de imágenes crea una representación de la nación triunfante a través de eventos de dimensión mundial”.
El deporte guarda su función de combate ritual al que corresponde una retórica guerrera, tanto en los comentarios como en el sistema de juego. En ambos, la representación del valor de la nación está presente, de manera especial en los deportes colectivos y muy concretamente en el fútbol. De hecho, hasta las banderas de los clubes nacen al mismo tiempo que las banderas nacionales. Por ejemplo, en Francia, a los deportistas que ganan una competición importante se les otorga la “Legión de Honor”, una condecoración para quien rinde un servicio militar a la nación. ¿Significa esto que se debe reducir la cuestión a una correlación de fuerzas del campo a la urna? Más bien todo lo contrario. A pesar de esto, los actores estatales e internacionales suelen pensar que los triunfos deportivos, y sobre todo en un acontecimiento internacional como es un Mundial de fútbol, se trasladan automáticamente a la política y a los votos.
Por seguir con el caso de Brasil y del Mundial que estos días se celebra, no sin polémicas y crispación social, en 1998 la selección canarinha perdió la final frente a Francia. El presidente era Fernando Henrique Cardoso, que más allá de la derrota, logró la reelección pocos meses después al vencer a Lula da Silva. Es solo un caso, hay mucho más en “o pais do futebol”. Cuatro años después, Brasil se consagró –una vez más, la quinta– en el Mundial de Japón y Corea del Sur 2002; Cardoso ya no podía ser reelecto y apoyaba a su delfín, José Serra; los comicios fueron ganados por Lula, que hasta ese momento había perdido las tres veces que se había postulado.
Por tanto, se puede concluir que no existe una correlación entre las victorias en una cita internacional, por mucho y bien que una selección haya disputado los minutos de juego, enganchado a la audiencia y despertado pasiones, y su correspondiente deriva electoral. Afirmar esto no significa que la utilización del deporte en clave estratégica y diplomática plantee interesantes líneas de actuación en la escena actual, con un nivel de aprobación excepcionalmente bajo por buena parte de los dirigentes europeos, descrédito de la ciudadanía hacia las instituciones y otros referentes. Prueba de ello son las distintas acciones, aún aisladas y tácticas, como la de Francia en Colombia a comienzos de 2014, utilizando el deporte para reforzar su línea estratégica y diplomática en la zona, “mejorar las tasas de niños escolarizados gracias al deporte y que estos tengan más perspectivas de futuro”, en palabras de Valèrie Fourneyron, ministra de Deportes, Juventud, Educación Popular y Vida Asociativa del Gobierno francés. O la hace una década, en 2004, del Gobierno de Brasil en Haití, cuando organizó un partido de fútbol entre ambas selecciones para el que se distribuyeron entradas a cambio de armas, en medio de los esfuerzos por desarmar a los rebeldes leales al depuesto presidente Jean Bertrand Aristide. En este mismo sentido, hace escasas semanas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España proponía en el informe “El éxito del fútbol español: clave geopolítica y potencia diplomático”, una estrategia para usar a la selección española de fútbol en política internacional, apoyando -decía la nota prensa- procesos de reconciliación nacional en terceros países después de un conflicto.
Son solo algunos casos aislados de cómo a través del deporte se puede desarrollar una acción diplomática eficaz. La fuerza de los actores estatales y la capacidad de movilización, identificación y sinergias del deporte, al servicio de un fin o causa internacional, son sin duda, variables importantes en la conformación de una acción estratégica diplomática.
¿Cualquier deporte suma en la construcción de marca; en la elaboración de una estrategia diplomática? Probablemente no. Como tuvimos la ocasión de exponer con el paper Spain Culture. An important step in nation branding construction, presentado en el congreso de la International Communication Association- Why Should I Trust You? celebrado en Málaga 2013, solo los deportes asociados a determinadas variables (innovación, tecnológica, social, por citar tres) consiguen vincular atributos positivos a esta estrategia de proyección y diplomacia. Autores como Javier Noya, investigador del Real Instituto Elcano, se ha referido a esta estrategia como “el fluir de lo sólido” (2013), en clara alusión a las aportaciones hard power y soft power, desarrolladas ampliamente en la obra del geopolitólogo y profesor en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, Josep S. Nye.
En este sentido, el peso relativo del poder blando (soft power) en el que se enmarcaría una dimensión cultural como es el deporte, no debe quedar al margen en el objetivo de crear valor, proyectar marca y generar influencia exterior…y menos en una situación de crisis política, institucional, como la que desprenden los resultados de las encuestas.
Como sostiene Javier Sobrino, profesor de ICADE y especialista en Diplomacia deportiva, se ha asociado la acción internacional del deporte al aprovechamiento de los éxitos deportivos, lo cual es sólo un elemento de los muchos que se pueden emplear para desarrollar una verdadera diplomacia deportiva, pero definitivamente no el único. La diplomacia deportiva es por tanto una nueva disciplina que es necesario desarrollar, estructurar y aplicar.
El deporte es, sin lugar a dudas, el fenómeno social de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI. No hay otra disciplina o actividad humana con tal nivel de aceptación internacional, en la que el idioma utilizado sea tan irrelevante, que haya atravesado tantas fronteras y haya sido asumida por países de culturas y tradiciones radicalmente diferentes. Constituye, por tanto, un instrumento de acción estratégica de gran eficacia al servicio de la proyección diplomática, sin duda una relevante investigación en el panorama internacional del siglo XXI.