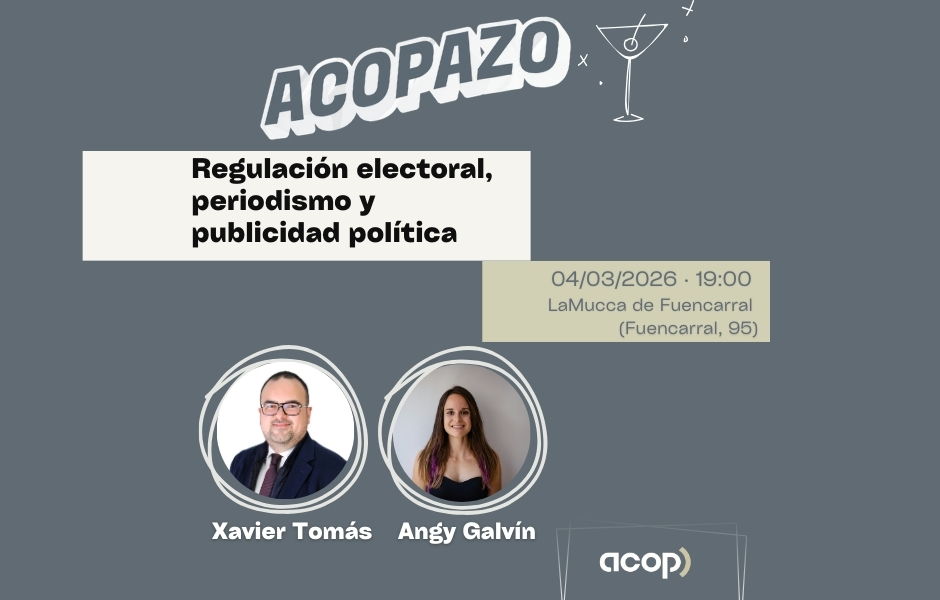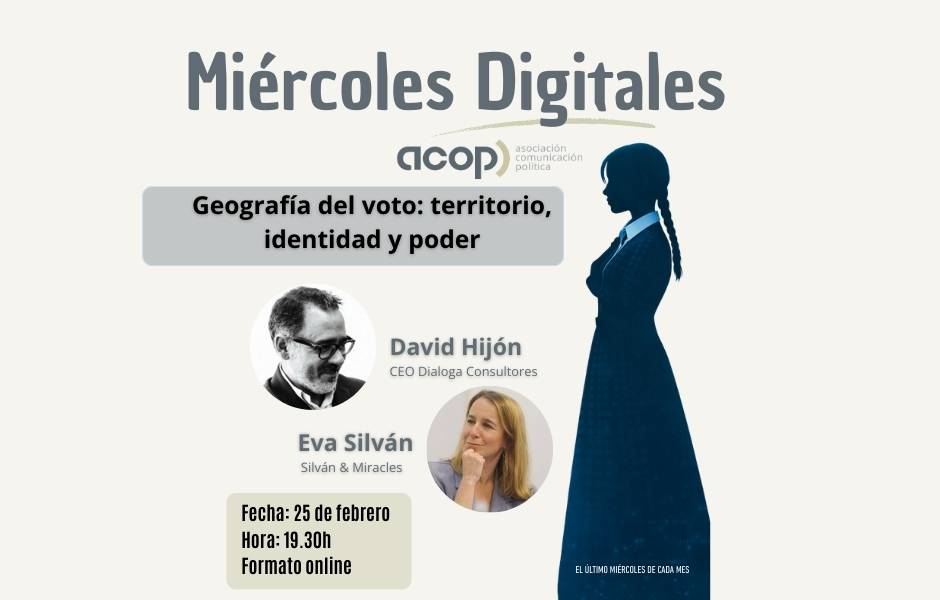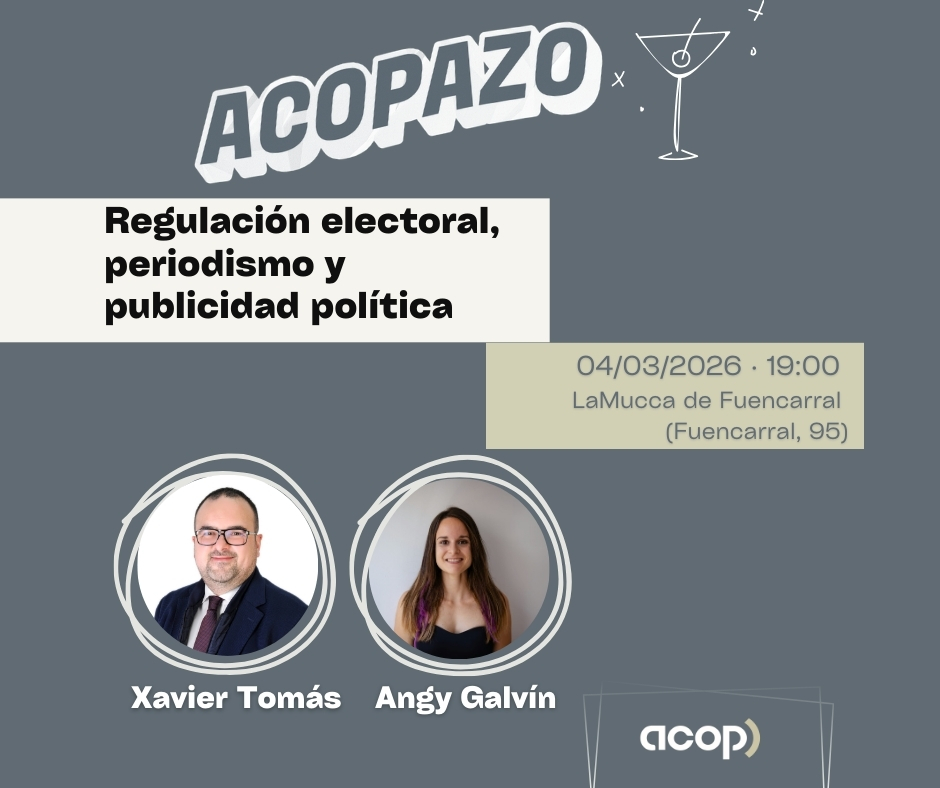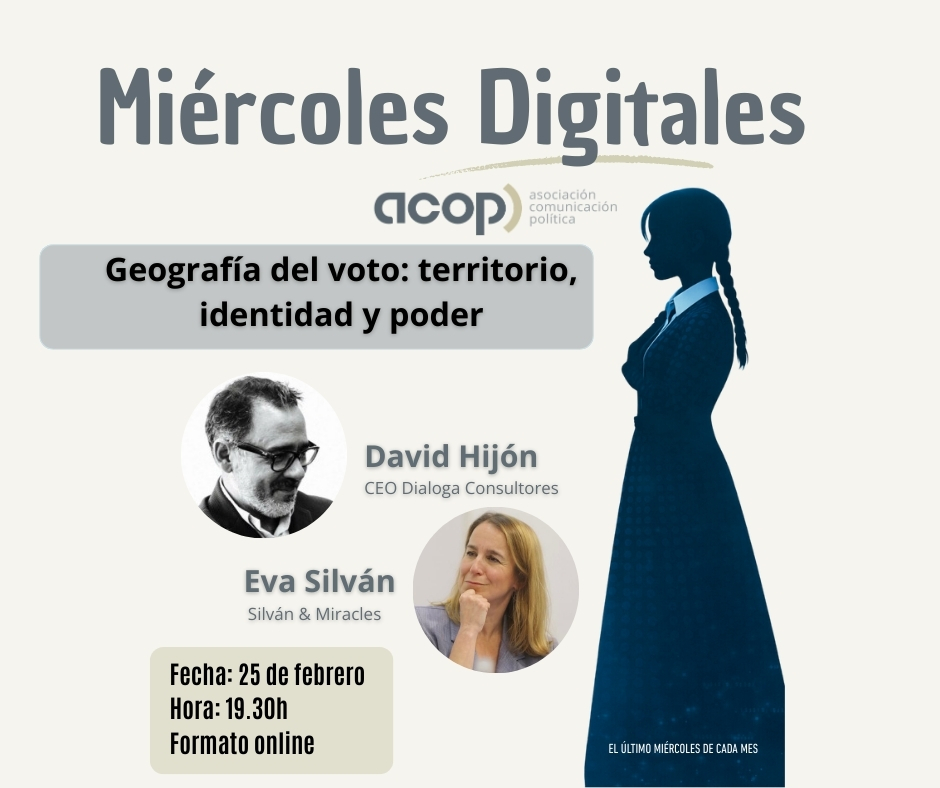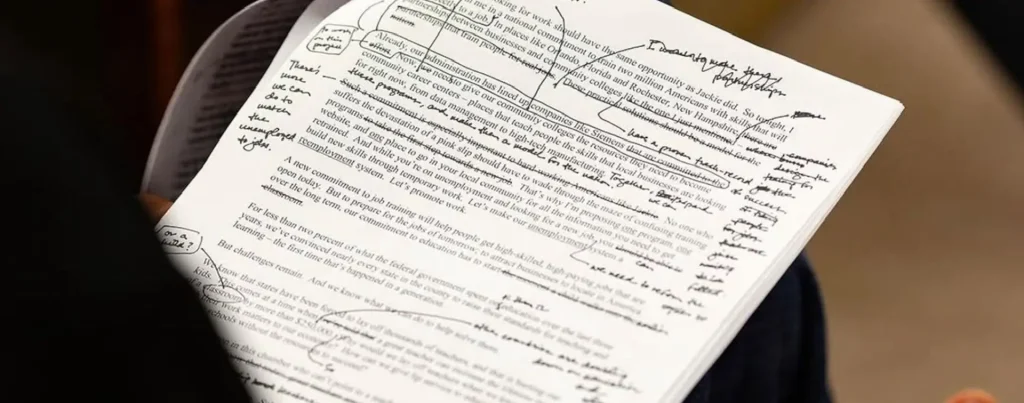La brevedad es la oportunidad que tiene la política para captar la atención y recuperar el vínculo con la ciudadanía
Claudia Ortega Chiveli

A Antoni Gutiérrez-Rubí nadie tiene que explicarle qué significa trabajar en un entorno político de polarización y crispación como el que está marcando, actualmente en Europa, la campaña de unas elecciones trascendentales para la UE y la salud de nuestras democracias.
Lo que a este lado del charco está ocurriendo ahora, él ya lo ha vivido antes en el otro. Lo bueno y lo malo. Como ejemplos, tuvo mucho que ver en la victoria de Gustavo Petro en Colombia, asesoró a Sergio Massa en su derrota frente a Javier Milei y acaba de tener un papel clave en la campaña de una política latinoamericana.
Acostumbrado al ruido, quizás por eso defiende la brevedad, que no es lo mismo que ser breve, en su último libro ‘Breve elogio de la brevedad (Gedisa, 2024)’, como antídoto, precisamente, contra esta crispación que contamina nuestras democracias y que “cansa”, según sus palabras, a la sociedad en general y a la política, en particular. Nadie, consultores y políticos incluidos, se libra de ella. Él, tampoco.
Su libro es una oda a la brevedad. En un mundo en el que cada vez tenemos menos capacidad de concentración y atención, ¿es esta la mejor receta? ¿Nos abocamos a una comunicación política de mensajes breves y directos?
En este mundo saturado de información, donde la atención es un bien escaso, la brevedad puede convertirse en un elemento esencial que contribuya a la claridad y la eficacia comunicativas. Es un recurso que ofrece muchas posibilidades en el camino de la reconexión con la ciudadanía y de la mejora de nuestra calidad democrática, teniendo las palabras (justas y adecuadas) como centro de su potencial.
Evitar los excesos y las florituras innecesarias muestra una serie de valores (contención, moderación y mesura) y una manera de ser y de estar ante la ciudadanía, un respeto por su tiempo y por su inteligencia. No se trata de simplificar y esquematizar; se trata de repensar a fondo y de explicar nuestras ideas, propuestas y soluciones a los problemas reales, con mensajes elaborados y pensados, con contenido, pero claros y medidos.
La brevedad ofrece muchas posibilidades en el camino de la reconexión con la ciudadanía y de la mejora de nuestra calidad democrática
¿Tienen sentido entonces discurso de más de una hora como acostumbran a hacer nuestros políticos en un mitin o sede parlamentaria? ¿Por qué se sigue apostando por esos formatos?
Algunos de los discursos más impactantes de la historia han sido piezas muy breves o que se destacaron por condensar de una forma muy clara y simple ideas complejas. El discurso de Gettysburg, por ejemplo, el más recordado de Abraham Lincoln, tiene solo 272 palabras. Hoy algunos líderes siguen apostando por mensajes muy largos, pero dentro de ellos saben que lo que va a trascender y será replicado por los medios y las redes son fragmentos cortos. Lo importante al final no es la longitud total, sino que haya mensajes claros y precisos que puedan impactar y cautivar a la audiencia. Si un discurso dura más de una hora, pero no tiene eso, será un discurso fracasado. Probablemente también lo será, aunque menos, si es un discurso breve que no dice nada.
¿Les gusta más escucharse a los líderes políticos o a los speechwriters?
Creo que todos deberíamos escucharnos un poco más. David Litt, uno de los speechwriters de Obama, decía que al escribir discursos trataba de ponerse en el lugar del receptor: «Si no sabía que quería escribir, lo decía en voz alta. Los discursos no se escriben para ser leídos, se escriben para ser escuchados».
Pero, ¿cómo va a ganar espacio la brevedad en un mundo con tanta necesidad de información y de horas de tertulias que llenar?
Precisamente, la necesidad de informarse, pero de fuentes veraces y de calidad, con datos y reflexiones contrastadas y de manera clara y concisa para combatir el ruido y la desinformación que nos rodea, hace de la brevedad una herramienta fundamental.
Siempre destaco que lo breve y la brevedad no son lo mismo. Lo primero tiene que ver con la duración, es una condición. Y la brevedad es una intención, un ejercicio técnico, una responsabilidad ejercida a través de la cual tratamos de condensar algo de manera profunda, de ofrecer el alma, la esencia de las palabras.
Uno puede llenar horas de tertulia o conversar en redes sociales con objetivos e intereses muy distintos. No se trata tanto de las horas que se está frente a un micro o una pantalla, sino de la calidad y la concisión de aquello que se transmite, del valor que se aporta. Y condensar las ideas y los mensajes de manera que tengan sentido, que lleguen para quedarse e influir es, paradójicamente, un acto que requiere tiempo y esfuerzo.
Lo bueno, si es breve… en política también funciona. Tenemos grandes ejemplos como el ‘Yes We Can’ de Obama o el ‘Make America Great Again’ de Trump. En España, podemos pensar en eslóganes recientes como ‘Adelante’ (PSOE, 2023), ‘Vamos’ (Ciudadanos, 2019) o ‘Ganas’ (con el que Isabel Díaz Ayuso consiguió mayoría absoluta el 28M), pero ninguno ha marcado una época. ¿Estados Unidos nos lleva años de ventaja?
Sí y no. Es cierto que la comunicación política estadounidense se profesionalizó mucho antes que la española (según Maarek, el marketing político se inicia en 1952, con la campaña de Eisenhower) y, por tanto, hay años de ventaja, además de más recursos y una mayor exposición internacional. Pero eso no significa que en España no se estén haciendo cosas realmente brillantes en comunicación política y campañas electorales. En todo caso, la clave de un eslogan es su capacidad para condensar el frame de la campaña en unas pocas palabras y su objetivo es ser recordado. Y, para esto, la repetición estratégica es imprescindible.
Volvamos a las redes. Vídeos de 20 segundos en TikTok, reels en Instagram, notas de voz de WhatsApp en x2 o series a doble velocidad. Nos hemos acostumbrado a acelerar la realidad. ¿Estamos ante una moda o una forma de comunicación que ha venido para quedarse? ¿Se tiene que adaptar la política a esta aceleración?
La aceleración sí que es un problema porque la política democrática necesita tiempo para evaluar, proponer, debatir, convencer, regular… La política, que tiene otro ritmo, tiene que acompasarse con una realidad acelerada y ahora también automatizada.
La aceleración es un problema porque la política democrática necesita tiempo
Y así, ¿se puede así mantener un nivel de conversación política adecuado?
La brevedad, que no es sinónimo de rapidez, sino que es decir más con menos, es la oportunidad que tiene la política para captar la atención y recuperar el vínculo y, con ello, la confianza de la ciudadanía.
Usted reivindica la brevedad como antídoto a la polarización, ¿no cree que puede precisamente contribuir a ella al simplificar el debate público?
Brevedad no es sinónimo de simplificación. Mi libro comienza con una petición al lector: que sea leído lentamente. Lo breve es corto, pero no tiene por qué ser, necesariamente, rápido. La brevedad implica más atención, más concentración y más análisis, precisamente lo que creo que puede servir de antídoto a la polarización.
“La brevedad implica más atención, más concentración y más análisis, lo que puede servir de antídoto a la polarización”
Tiene sobrada experiencia en países y campañas electorales con un alto grado de ataques y crispación. En Argentina, como asesor de Sergio Massa, tuvo que enfrentarse a un ‘experto’ en la materia como Javier Milei. Y en Colombia, con Gustavo Petro, gestionó una campaña muy negativa en su contra. ¿Cómo se trabaja en climas de opinión tan polarizados?
En contextos polarizados hay que garantizar la movilización de los propios, defenderse de los ataques, la desinformación y los bulos y, fundamentalmente, identificar a los segmentos intermedios, que son los que finalmente inclinarán la balanza. La clave está en saber identificar a este último público y hacerle llegar mensajes muy claros que permitan transmitir las ideas del candidato o candidata, evitando la manipulación o la interpretación interesada.
¿Ve similitudes con lo que vive Europa a las puertas de las elecciones del 9J? ¿Son escalables las recetas de campaña de Latinoamérica a latitudes europeas?
«Cada campaña es diferente. Cada campaña es la misma», dijo alguna vez el gran Joseph Napolitan. No hay recetas mágicas ni fórmulas infalibles que sirvan en todo el mundo, pero, al mismo tiempo, las campañas cada vez se parecen más entre sí. En este sentido, la polarización es una tendencia global y creciente y lo veremos en las elecciones europeas.
Las campañas cada vez se parecen más entre sí. La polarización es una tendencia global y creciente y lo veremos en las elecciones europeas
A su juicio, ¿siguen teniendo resultado las campañas negativas? ¿No cree que victimizar al enemigo puede terminar sumándole más apoyos?
Creo que es importante diferenciar entre campaña negativa o, mejor, de contraste, y campaña sucia. La primera expone las diferencias entre las candidaturas e incluso puede poner el foco en las debilidades, errores y contradicciones del adversario. La campaña sucia, en cambio, busca destruir al otro y no tiene límites, se sirve de ataques personales, manipulaciones e incursiones en la vida privada del contrincante. Esta política tribal y caníbal puede ganar elecciones, pero acaba destrozando el campo de lo público. Con enemigos, no hay democracia; con adversarios, sí.
La política tribal y caníbal puede ganar elecciones, pero acaba destrozando el campo de lo público
Asesores y consultores políticos también participan de este juego. ¿Deberían ayudar a rebajar la tensión o el fin justifica los medios? Un asesor me reconocía hace poco que aconsejaría a su cliente alimentar el fango si eso le lleva a la victoria…
Soy de los que creen que hay que respetar y cumplir ciertas prácticas y normas éticas en la profesión. Me gusta decir, en clases y a mi equipo de Ideograma, que tenemos que intentar dejar el campo de juego igual o mejor de lo que lo encontramos. No todo vale. El código ético de ACOP, por ejemplo, da muchas y buenas pistas.
Trabajar en este clima de opinión tiene consecuencias para la salud mental. Desde su experiencia, ¿cómo afecta toda esa crispación? ¿Le acaba impregnando o consigue que no le contamine?
La polarización cansa, sí. Y muchas veces también aumenta el foco (y la inquina) sobre las y los asesores, que no somos (ni debemos ser) los protagonistas en una campaña electoral.
¿Cuál diría que es el estado de la salud mental de la profesión? ¿Por qué sigue siendo un tabú en política mientras en otros ámbitos, como en el deporte o la actuación, se ve como un valor añadido?
Creo que, en los últimos años, la sociedad ha avanzado mucho en la normalización de los problemas de salud mental y la política no es ajena a estos cambios (el burnout de Jacinda Ardern, por ejemplo). Sin embargo, es cierto que, en la política, tanto a nivel de representantes como de asesores, todavía cuesta admitir vulnerabilidades y es, en parte, porque se pretende transmitir la imagen de quien todo lo sabe y todo lo puede. Hay que entender y aceptar que la política la hacen personas, que pueden sufrir, estar cansadas y tener problemas.
En la política todavía cuesta admitir vulnerabilidades porque se pretende transmitir la imagen de quien todo lo sabe y todo lo puede